
Todos los artículos y noticias de AEC
El compañero Jesús Iván Hernandez Valladares, Vocal AEC en Canarias, ha resultado ganador de la segunda edición del concurso #MicrorelatosEnfermeros que organiza el Consejo General de Enfermería (CGE) con la colaboración de Enferseguros. El relato "María" es una historia sobre el compromiso enfermero con el cuidado y, según Jesús Iván, cuenta «la experiencia sobre el contacto directo con los pacientes que están solos en domicilios lejanos, esos que no tienen a nadie y su familia son la enfermera, el repartidor, el personal de ayuda a domicilio y poco más. La soledad es un mal que como enfermeras debemos combatir con nuestra presencia y nuestro contacto. Nuestro cuidado es una forma de dar parte de nosotros mismos a los demás».
¡Enhorabuena, compañero. En la AEC nos alegramos mucho y te animamos a seguir contando tu gran experiencia enfermera!
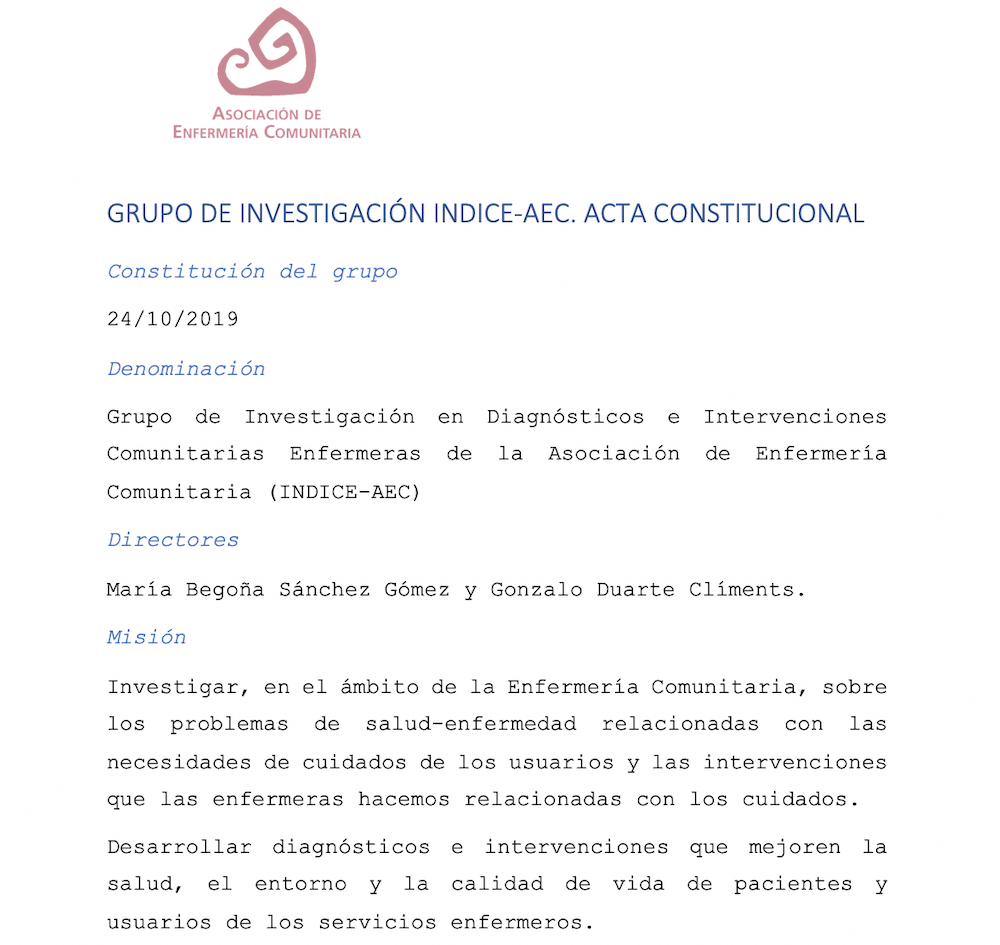
A finales de octubre de 2019, en la ciudad de Valencia, quedó constituido el Grupo de Investigación en Diagnósticos e Intervenciones Comunitarias Enfermeras de la Asociación de Enfermería Comunitaria (INDICE-AEC), bajo la dirección de la Dra. María Begoña Sánchez Gómez y el Dr. Gonzalo Duarte Climents y la misión de:
- Investigar en el ámbito de la Enfermería Comunitaria sobre los problemas de salud-enfermedad relacionadas con las necesidades de cuidados de los usuarios y las intervenciones que las enfermeras hacemos relacionadas con los cuidados.
- Desarrollar diagnósticos e intervenciones que mejoren la salud, el entorno y la calidad de vida de pacientes y usuarios de los servicios enfermeros.
- Realizar medidas de resultados en salud, uso del sistema sanitario, calidad de vida y satisfacción de los usuarios, la familia y la comunidad, directamente relacionados con las competencias enfermeras.
El Grupo INDICE-AEC cuenta con miembros activos de AEC de toda España y está abierto a la participación de enfermeras interesadas en la investigación en cuidados. Además, cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de Enfermería (AENTDE) y el apoyo de los miembros institucionales: Dr. José Ramón Martínez Riera, Enfermero y Director de la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante; Dra. Mª Elisa de Castro Peraza, Enfermera y Directora de la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria de la Universidad de La Laguna (Tenerife); Dr. José Ángel Rodríguez Gómez, Enfermero y Director del Departamento de Enfermería y de la Cátedra de Enfermería de la Universidad de La Laguna; Dra. Paloma Echevarría Pérez, Enfermera y Decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Murcia (UCAM); Dra. Esperanza Ferrer Ferrandis, Enfermera y Directora de la Escuela de Enfermería de La Fé de Valencia.
Se adjunta el Acta Constitucional del Grupo INDICE-AEC y los documentos correspondientes a las entidades firmantes.
El Congreso Virtual en Vacunas 2020, que tiene lugar del 27 de enero al 2 de febrero, cuenta con la colaboración de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y la participación como ponente de su socio y coordinador del Grupo de Trabajo "Vacunas en el ámbito Comunitario", Alejandro Cremades Bernabeu. El acceso a la plataforma virtual es gratuito y puede acceder haciendo clic en la propia imagen.
Hoy se celebra la prueba selectiva de acceso a las plazas de Formación Enfermera Especializada para el año 2020 a la que se presentarán muchas enfermeras.
¡Desde la AEC les enviamos mucho ÁNIMO y les deseamos mucha SUERTE, dando la Bienvenida a las futuras Enfermeras en Formación de Enfermería Familiar y Comunitaria!



.png)


