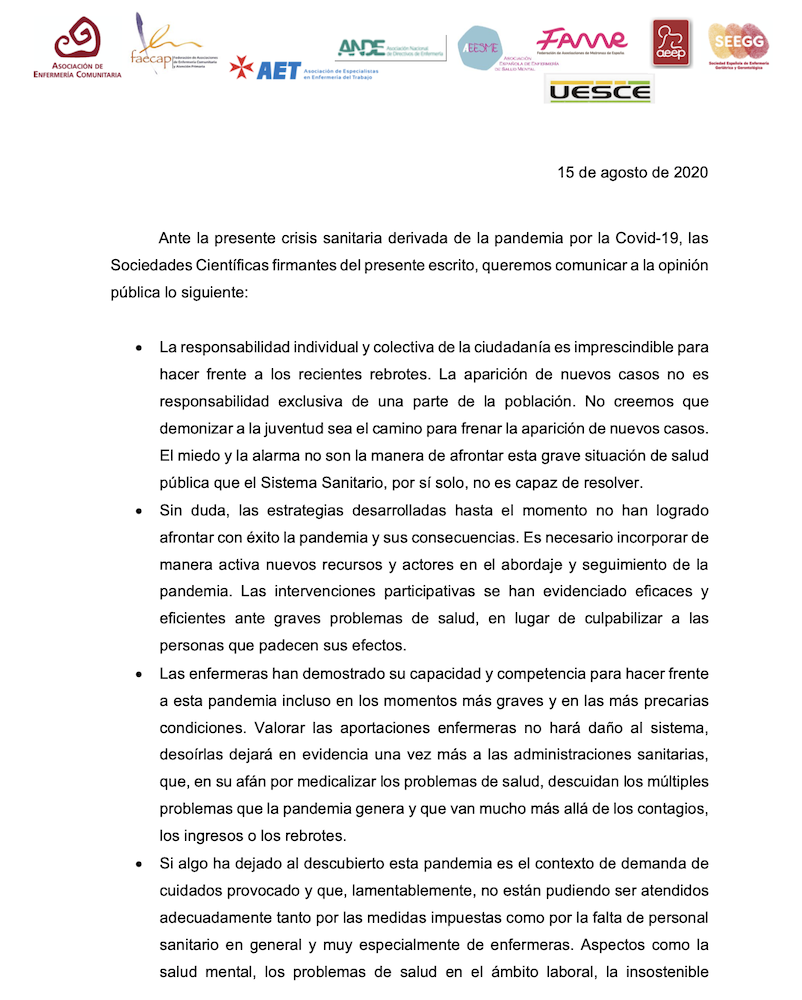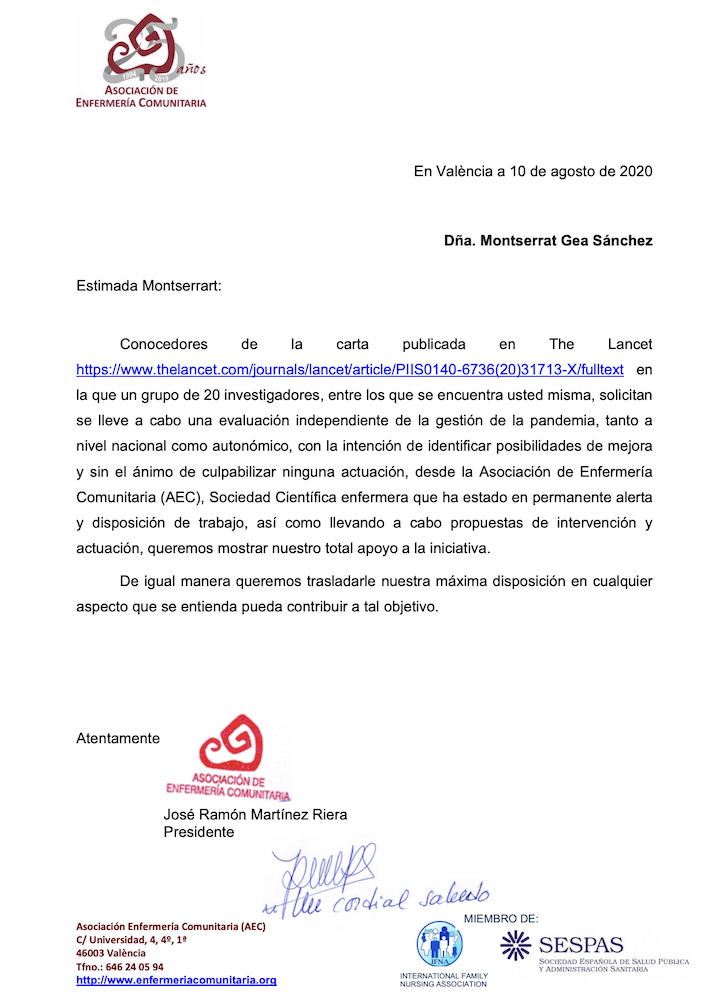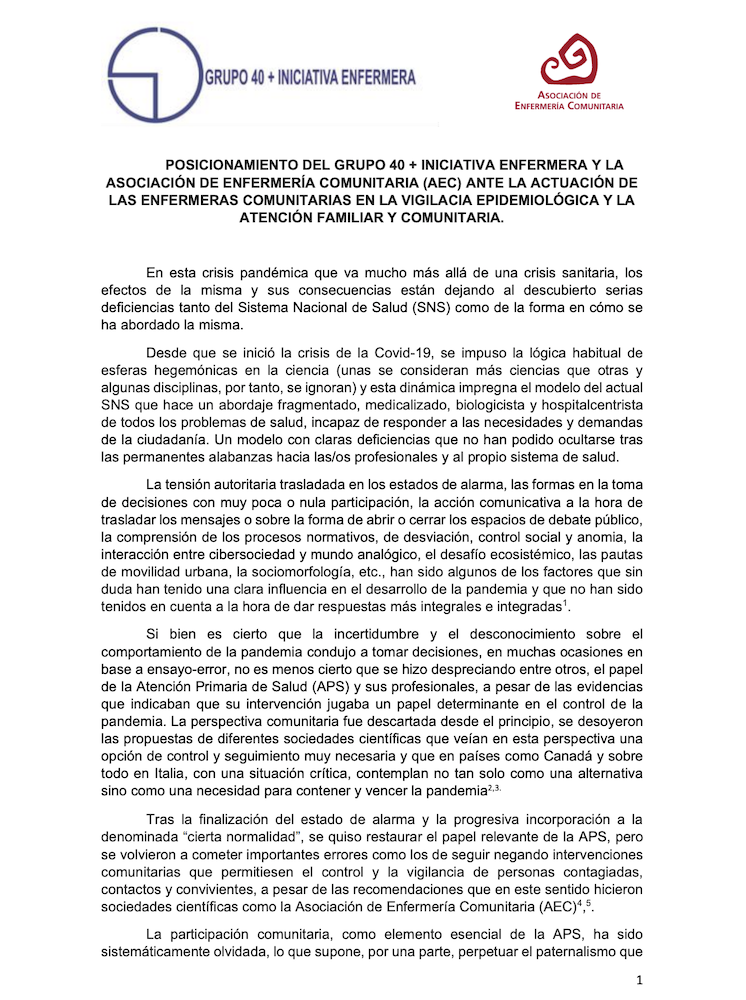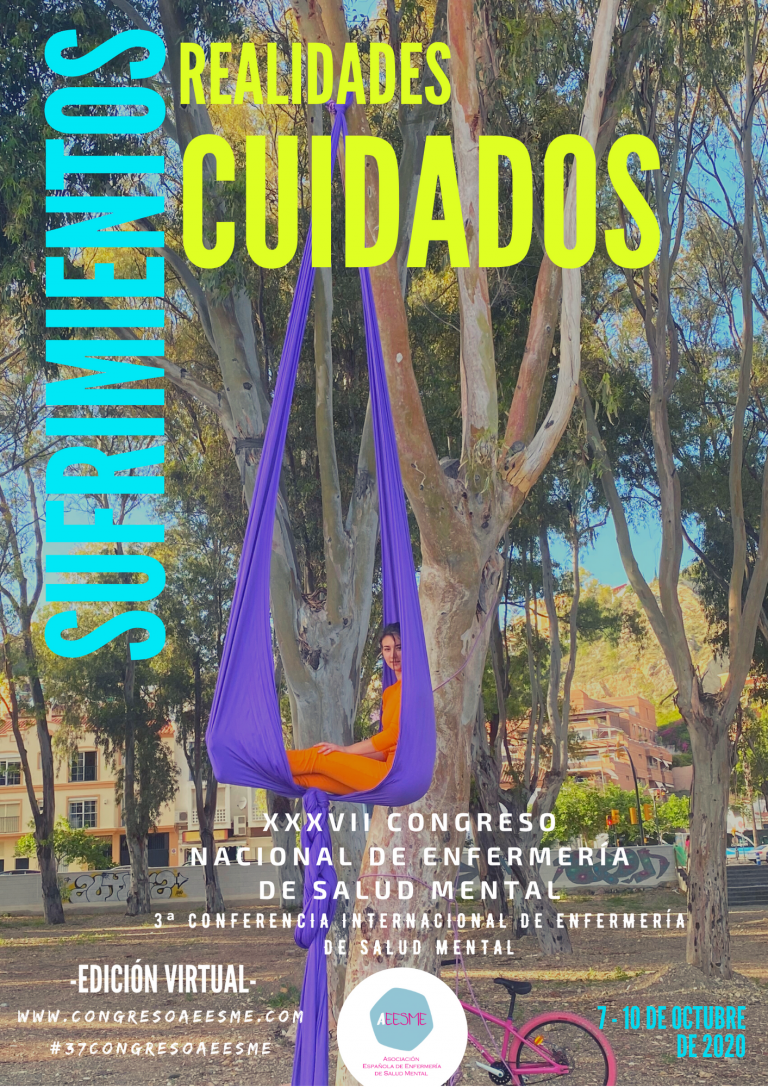
La Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) celebrará su XXXVII Congreso Nacional y 3ª Conferencia Internacional de Enfermería de Salud Mental del 7 al 10 de octubre de 2020 en edición virtual con el lema "Sufrimientos, realidades y cuidados". La fecha límite para el envío de trabajos científicos finaliza el próximo día 14 de septiembre. Para más información entre en la web del Congreso.