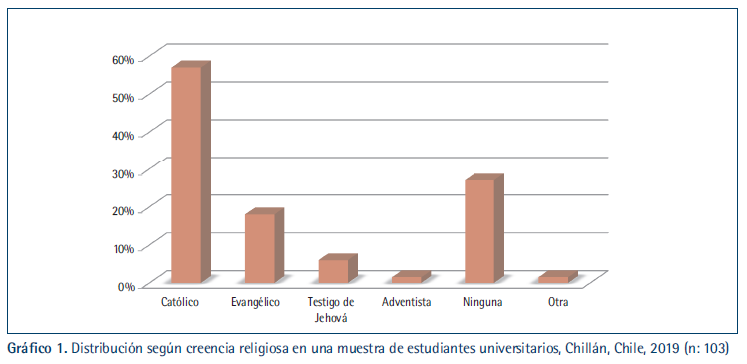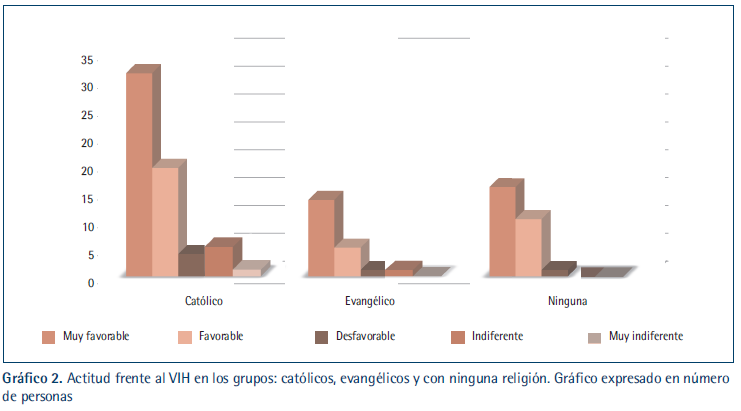Autores
-
Doctora en Ciencias de Enfermería. Facultad de Enfermería. Universidad Autónoma de Nuevo León. México.
-
Maestra en Ciencias de Enfermería. Facultad de Enfermería. Universidad Autónoma de Nuevo León. México.
-
Doctor en Ciencias de Enfermería. Des Ciencias de la Salud. Universidad del Carmen. Carmen, Campeche, México.
Resumen
Title:
Alcohol use and smoking related to emotional intelligence, attachment and Internet use
ABSTRACT:
Introducción
|
Tabla 1. Diferencias de IE entre consumidores de alcohol y tabaco |
|||||||
|
|
IE General |
IE Intrapersonal |
IE Interpersonal |
IE Adaptabilidad |
IE Manejo del estrés |
IE Estado de ánimo |
IE Impresión positiva |
|
Mdn |
Mdn |
Mdn |
Mdn |
Mdn |
Mdn |
Mdn |
|
|
Consumo de alcohol |
|||||||
|
Sí |
162,1 |
6,8 |
17,8 |
38,4 |
25,1 |
24,0 |
16,11 |
|
No |
170,7 |
6,9 |
16,5 |
36,1 |
34,2 |
33,0 |
14,9 |
|
|
U= 1561,50 |
U= 1.263,0 |
U= 1.267,0 |
U= 1.320,0 |
U= 1.001,0 |
U= 1.138,5 |
U= 1.224,0 |
|
|
p= ,543 |
p= ,143 |
p= ,149 |
p= ,223 |
p= ,007* |
p= ,047* |
p= ,102 |
|
Consumo de tabaco |
|||||||
|
Sí |
153,0 |
17,2 |
34,2 |
23,0 |
25,0 |
40,6 |
14,0 |
|
No |
153,0 |
16,62 |
36,3 |
26,1 |
29,0 |
40,7 |
17,0 |
|
|
U= 415,50 |
U= 501,50 |
U= 367,50 |
U= 326,00 |
U= 229,00 |
U= 480,50 |
U= 219,01 |
|
|
p= ,055 |
p= ,994 |
p= ,338 |
p= ,179 |
p= ,041* |
p= ,867 |
p= ,049* |
|
IE= inteligencia emocional, Mdn= mediana, U= U de Mann-Whitney, p= significancia, *= p <,05 |
|||||||
|
Tabla 2. Diferencias del apego y uso de internet entre consumidores de alcohol y tabaco |
|||||
|
Apego y uso de internet |
Apego general |
Apego madre |
Apego padre |
Apego amigos |
Uso de internet |
|
Mdn |
Mdn |
Mdn |
Mdn |
Mdn |
|
|
Consumo de alcohol |
|||||
|
Sí |
156,3 |
53,1 |
52,6 |
54,9 |
29,5 |
|
No |
157,5 |
46,2 |
52,9 |
57,4 |
22,1 |
|
|
U= 1603,0 |
U= 43,34 |
U= 1.530,0 |
U= 1.480,0 |
U= 1.123,2 |
|
|
p= ,988 |
p= ,024 |
p= ,745 |
p= ,591 |
p= ,036* |
|
Consumo de tabaco |
|||||
|
Sí |
164,6 |
45,8 |
56,0 |
62,8 |
29,5 |
|
No |
157,2 |
49,6 |
52,8 |
54,7 |
22,0 |
|
|
U= 399,5 |
U= 355,50 |
U= 418,50 |
U= 304,50 |
U= 3.799,0 |
|
|
p= ,934 |
p= ,264 |
p= ,523 |
p= ,132 |
p= ,001* |
|
IE= inteligencia emocional, Mdn= mediana, U= U de Mann-Whitney, p= significancia, *= p<, 05 |
|||||
|
Tabla 3. Relación de la IE, apego y uso de internet con el consumo de alcohol y tabaco |
||||
|
|
Consumo de alcohol |
Consumo de tabaco |
||
|
rs |
Valor de p |
rs |
Valor de p |
|
|
IE General |
-,496 |
,024* |
,079 |
,620 |
|
IE Intrapersonal |
-,151 |
,013* |
,026 |
,868 |
|
IE Interpersonal |
-,101 |
,316 |
,080 |
,613 |
|
IE Adaptabilidad |
-,046 |
,647 |
-,216 |
,016* |
|
IE Manejo del estrés |
-,094 |
,035* |
-,112 |
,048* |
|
IE Estado de ánimo |
-,029 |
,772 |
-,010 |
,949 |
|
IE Impresión positiva |
-,012 |
,905 |
,093 |
,560 |
|
Apego general |
,029 |
,776 |
,039 |
,806 |
|
Apego a la madre |
-,317 |
,013* |
-,027 |
,863 |
|
Apego al padre |
,063 |
,534 |
-,013 |
,933 |
|
Apego a amigos |
,040 |
,689 |
,094 |
,554 |
|
Uso de internet |
,292 |
,029* |
,224 |
,039* |
|
IE= inteligencia emocional, rs= coeficiente de correlación de Spearman, p= significancia, *= p <,05 |
||||