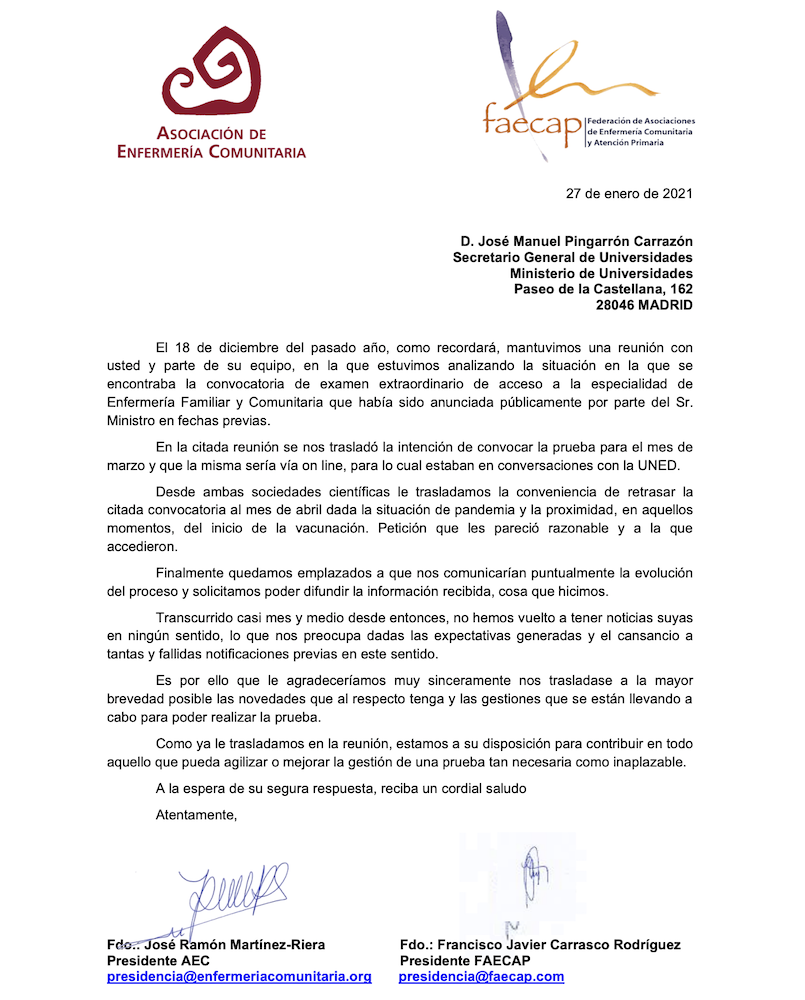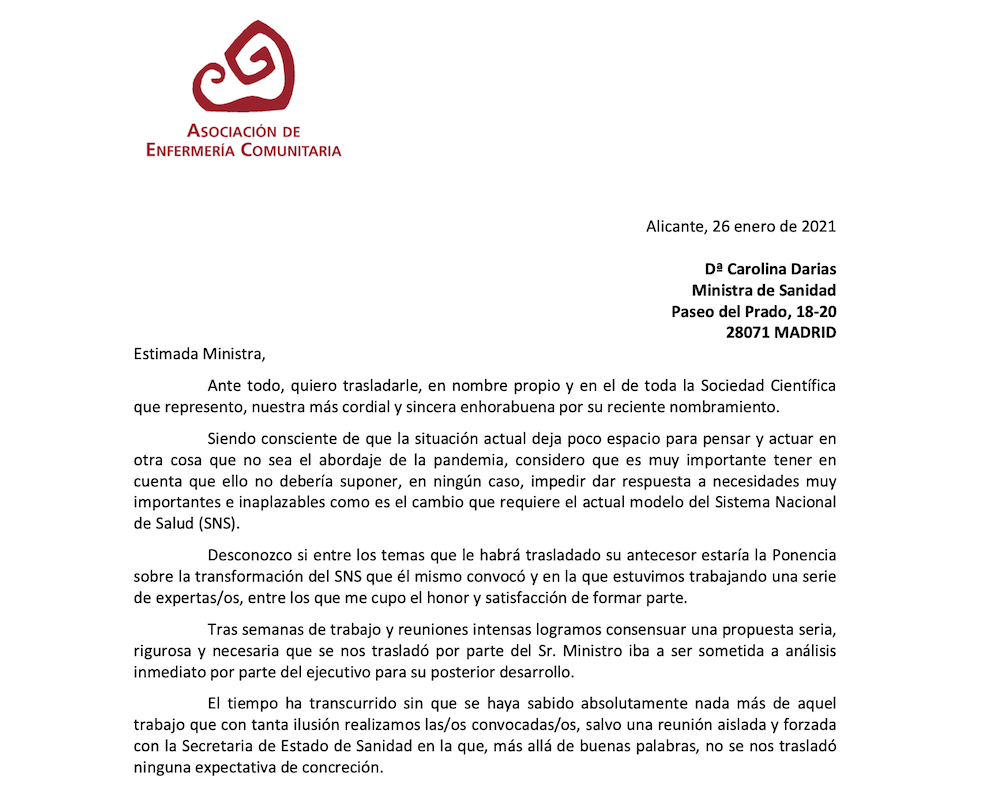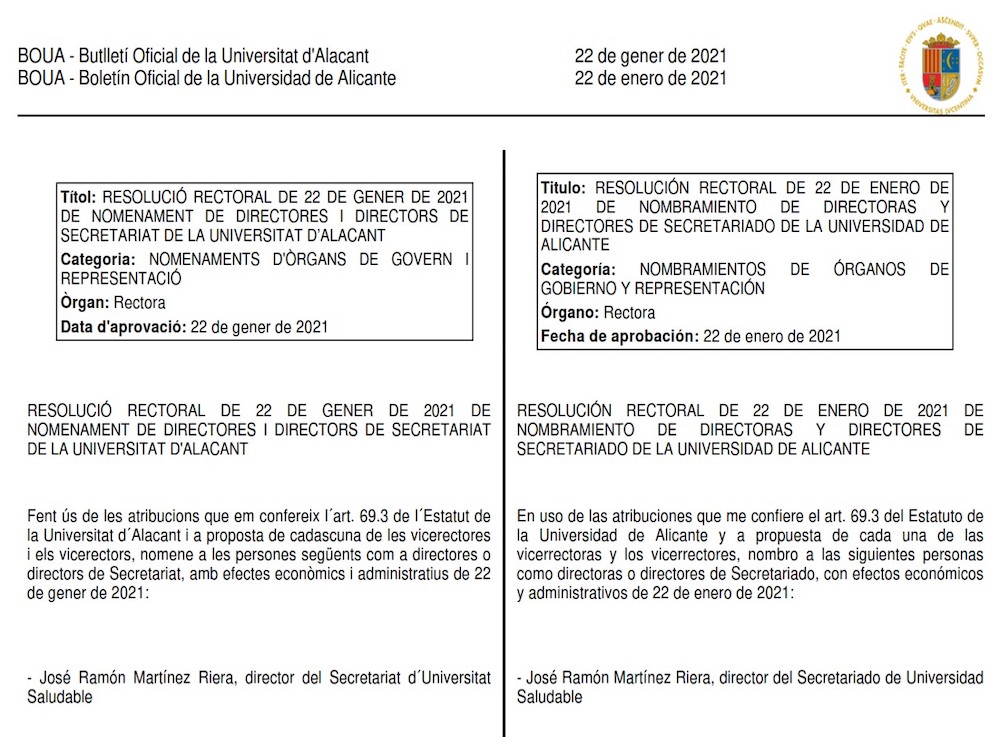De nuevo, ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Universidades a las cartas remitidas el 29 de noviembre de 2020 y el 14 de octubre de 2020 por la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), en relación a la convocatoria de la prueba de acceso extraordinaria a la Especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria; AEC y FAECAP han trasladado al Secretario General de Universidades, en esta tercera carta, su preocupación por las expectativas generadas y le solicitan que, a la mayor brevedad posible, informen de las novedades que haya y de las gestiones que se están llevando a cabo para realizar la prueba.
Todos los artículos y noticias de AEC
En el día de ayer, se celebró la Mesa de debate "Atención Primaria y Participación Comunitaria", organizada por la Asociación Vecinal para la Promoción y Defensa de la Salud del País Valenciano (AECDESA-PV) y con la participación de diferentes profesionales sanitarios, entre los que se encontraba la enfermera Pilar López Sánchez, socia valenciana de AEC, el presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales y Consumidores de la Comunidad Valenciana (CAVE-COVA) y una representante de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Valenciana. Puedes acceder al video de la Mesa en este enlace.
Tras la toma de posesión de la nueva Ministra de Sanidad, Carolina Darias, el presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), José Ramón Martinez Riera, se ha dirigido a la ministra para felicitarla por su nombramiento y reclamarle el necesario cambio que requiere el actual modelo del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya consensuado por expertos con el anterior Ministro Salvador Illa en la "Ponencia sobre la Transformación del SNS". También, le ha reafirmado "la necesidad de poner en valor el papel que tenemos las enfermeras en general y las enfermeras comunitarias en particular en el marco del SNS y la escasa visibilidad y reconocimiento que se nos concede por parte del Ministerio que ahora dirige". Y le ha solicitado que "haya enfermeras en puestos de responsabilidad y toma de decisiones en el Ministerio, tal como viene insistiendo la OMS en el año del Nursing Now". Así mismo, le recuerda que debemos abandonar los puestos de cola en número de enfermeras/1000 habitantes en países de la OCDE, si queremos garantizar las respuestas a las necesidades de cuidados existentes".
Reciente Informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que incluye datos de los acontecimientos adversos ocurridos tras la vacunación con vacunas frente a la COVID-19, notificados en España hasta el 12 de enero de 2021. También se han incorporado respuestas a preguntas frecuentes sobre la seguridad de este tipo de vacunas, que se irán actualizando periódicamente según sea necesario.
Nuestro querido compañero y presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), José Ramón Martinez Riera, infatigable defensor de la Enfermería y las Enfermeras; en su calidad de profesor titular del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante ha sido nombrado Director del Secretariado de Universidad Saludable, según la Resolución adjunta.
En la AEC nos sentimos muy orgullosas de su trayectoria profesional y le deseamos lo mejor, a sabiendas que aportará mucho y bueno para lograr un entorno saludable y promotor de salud en la Universidad de Alicante.
¡ENHORABUENA, COMPAÑERO!